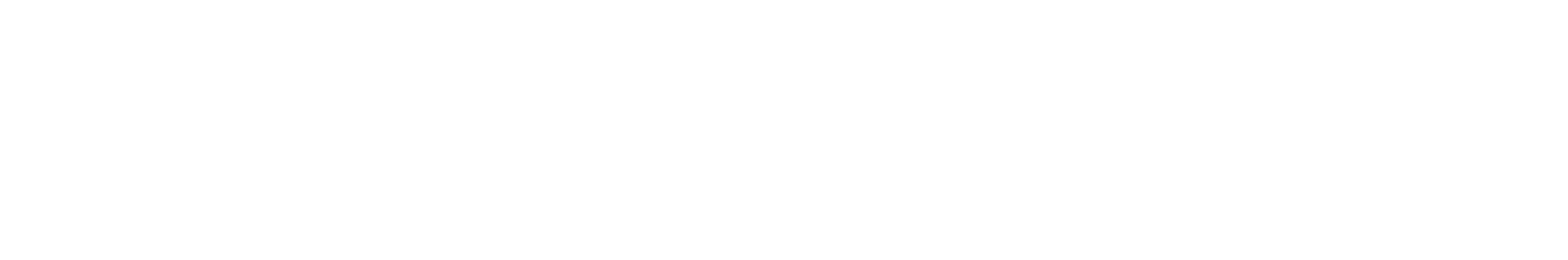En A.A.T trabajamos desde un enfoque multidisciplinario con mujeres emocionalmente dependientes a sustancias y a otras personas también. Personas que a veces no logran separarse ni si quiera de aquello que las destruye. Porque si algo es la dependencia, precisamente es eso, no separación.
Mujeres que presentan una doble condición: son víctimas de un sistema familiar / social machista, degradante e invalidante, y al mismo tiempo dueñas de una determinada posición sintomática dentro de él.
Nosotros intentamos trabajar fundamentalmente con esto último (coincide con lo único que está verdaderamente en sus manos poder cambiar) y también contra cierto empuje psicológico para quedarse sólo en lo primero, lo asumido y en donde encuentran un lugar por muy inadecuado que resulte, e intentar diluir así la responsabilidad subjetiva de lo segundo.
Por eso paralelamente a la contención emocional inicial procuramos ayudarlas a que puedan ser capaces de demandar algo más que dejar de consumir. Dejar las drogas lo supone, pero sólo con eso no basta.
Son personas con edades y recorridos socioculturales diversos que en su gran mayoría comparten junto con el abuso de sustancias el hecho de ser depositarias de distintas formas de violencia de todo(s) tipo(s), no obstante, llegar a asumirse como mujeres maltratadas no suele resultarles algo sencillo. Para nosotros se trata de un concepto operativo. Se saben objeto de violencia, pero el maltrato no se reduce sólo a esta cuestión. Supone, además, una participación activa en un tipo de enganche que las lleva a ocupar una posición, no sólo de objeto pasivo (que la sustancia suele ayudar a “pegar”) sino directamente de resto ante ese otro maltratador que impiadosamente avanza sobre su dignidad.
Por lo general llegan al recurso preocupadas sólo por el consumo, pero el consumo nunca viene solo: en ellas el maltrato es su otra cara. De ahí que a veces para continuar consumiendo (y una parte de la persona adicta nunca deja de desearlo) parecen “proteger”, es decir, dejar afuera del análisis, la dinámica vincular en donde ese maltrato se inscribe, aunque critiquen al maltratador. Y al revés también es cierto.
Se trata, pues, de una problemática de doble entrada que abordamos desde una perspectiva que incluye también la de género. Así se les ayuda a contextualizar, es decir, a convertir en social lo que de singular tiene cada una de ellas
A comprender mejor ciertas reacciones emocionales propias que no siempre deben su origen a cuestiones psicopatológicas, sino que son consecuencia también o, sobre todo, de los efectos del poder ejercidas sobre ellas. A sentirse acompañadas. A que sepan que no está solas en su particularidad.
Por eso creemos que lograr mejorar y mucho cuando son capaces de ver y de renunciar a esa parte activa y sintomática de ellas mismas. Cuando caen, pero ahora en la cuenta, de que es mediante esos mismos mecanismos que van construyendo (independientemente del nivel de conciencia que sobre esto se tenga) un tipo de consenso patológico con aquello que las destruye y mata. El maltratador siempre cuenta con ello. De igual modo a como el “camello” cuenta con la parte adicta del adicto, esa que activa sin necesidad de márquetin alguno.
Por eso un proceso terapéutico representa siempre una toma de contacto con ellas mismas. Algo que las remite inicialmente a su propia fragilidad estructural, y que al mismo tiempo (y por esa misma razón) permite que puedan fortalecerse ayudándolas a crear y a respetar nuevas “líneas rojas” para sí mismas y para los demás. Es en este sentido que planteamos la cuestión de la responsabilidad, no como culpabilidad, sino como es margen resiliente y siempre disponible para poder hacer algo distinto con aquello que (les) sucede.
En definitiva: para cambiar renunciando a una parte excesiva de uno mismo. Porque en los procesos de rehabilitación a las drogas siempre está en juego la renuncia a los tóxicos, pero también a un estilo de vida sintomático y funcional al consumo del cual también se depende. Se trata de una recursividad tóxica. No hay que olvidar que además de todo lo que pasa, ahora también hay una adicción. De ahí que transitar por un proceso terapéutico en absoluto sea algo pacífico ni lineal ni carente de contradicciones. Las drogas, además, suelen dejarles un vacío significativo que deben ser capaces de animarse a atravesar. Justamente en personas a las que vivir les cuesta mucho. Cuando se desea el consumo ya no se desea nada más y detrás del consumo el único deseo que avanza es el de no vivir.
En suma: las dependencias no son tanto una categoría diagnóstica, no definen una estructura, sino un síntoma que remite siempre a una singularidad psíquica de ahí que no trabajemos con una “realidad social”, sino con lo particular que hace de cada persona adicta un ser atravesado por lo social, pero sobre todo, por sus propias determinaciones inconscientes. Allí, justamente en ese entramado es donde la sustancia se inscribe y produce la verdadera satisfacción que en la persona adicta siempre es de naturaleza defensiva: Llegar a anular tóxicamente el dolor hasta que su ausencia, por fin, se haga placer.
Este texto es una reflexión sobre la terapia en adicciones con mujeres escrita por Guillermo Seminara, director técnico y de los pisos terapéuticos de AAT, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina, 1996).